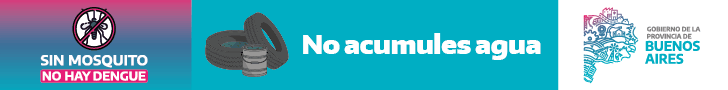Escribe Jorge Daniel Moreno, mídico especialista en Psiquiatría y Psicología Mídica.
Tendría unos catorce años cuando visití a mi abuelo y lo encontrí podando el paraíso de la vereda de su casa. Recuerdo que me asombró verlo subido al árbol, encaramado entre las ramas con un serrucho de podar, y recuerdo que mi asombro bordeó el miedo porque en ese entonces mi abuelo tenía ochenta años. “¿Quí hacís ahí?”, le preguntí. “Si te caís te matás. ¿Por quí no le pediste a papá que hiciera el trabajo?” “Porque a los ochenta años me quise dar el gusto de podar el árbol, y tenís razón, si me caigo me mato y listo.” Nunca olvidí su respuesta.
Con el tiempo el asombro y el miedo que sentí en ese momento se hicieron respeto; despuís entendí que ese respeto era hacia la dignidad con la que íl decidía llevar su vida y relacionarse con la muerte. Muchas veces contí la anícdota y muchas veces la recuerdo; resuena en mí en distintas circunstancias y con distintos significados. En ocasiones la relato cuando trabajo como terapeuta, tambiín la traigo a la mano cuando me enfrento a ciertas disyuntivas como mídico, y, en estos últimos tiempos, frente a la vejez de mis padres. Como terapeuta, uso la anícdota para trasmitir la idea de que todos, en tanto tengamos capacidad de discernimiento, tenemos el derecho de llevar nuestra vida como mejor nos parezca, porque nos pertenece, y que el afecto de quienes nos rodean tambiín ha de considerar el respeto por el camino que elegimos transitar.
Como mídico, la imagen de mi abuelo trepado al árbol para podarlo me sirve para ponerle freno a cierta inclinación profesional que un psicoanalista llamado Michael Balint, denominó “el celo o la función apostólica”, una expectativa que la sociedad proyecta sobre el mídico, y este asume, que idealiza su accionar. Envuelto en esa expectativa el mídico debiera salvar a todo paciente, aliviar todo sufrimiento, apagar todo dolor. Y, como persona, el recuerdo de aquella escena me ayudó a no enojarme con mi padre por la neumonía que lo mató, y quizás podría haber evitado si no hubiera subido a la terraza esa noche de tormenta a destapar el resumidero lleno de hojas secas. Sin duda era el hijo de su padre.
Si construimos nuestra vida según las decisiones que tomamos y merecemos que se nos respete, ¿por quí no podemos seguir decidiendo hasta el final? Si podemos discernir, como dije antes, y uso este tírmino para no decir “ser concientes” porque estas pocas líneas se refieren a la vida e intenta evitar toda teorización, ¿quiín se puede arrogar el derecho de decirnos hasta cuándo podemos decidir? ¿Acaso nuestra capacidad para decidir cómo llevamos nuestra vida y enfrentamos nuestra muerte tiene un límite? Quien nos quiere, quien nos ama, ¿puede apoyarse en ese amor para decirnos “ahora decido yo”? Y si amplío un poco el contexto, ¿puede una ley decirnos eso?
Si mi abuelo se caía del árbol era muy probable que se matara. Él asumía el riesgo porque la posibilidad de morir de esa manera era coincidente con la forma en la que había llevado su vida. Era su decisión, no desafiaba la muerte ni tampoco la buscaba, solo deseaba llegar a ella siguiendo el norte que siempre lo había orientado, el norte que lo guió para construir la vida que había vivido y aún vivía. Si se caía del árbol es muy probable que no lastimara a nadie más que a quienes lo queríamos, quizás a un aspecto un tanto egoísta del cariño que sentíamos por íl. Pero si mi abuelo decidiera salir a comprar el pan, caminar esas dos cuadras hasta la panadería, hablar con el panadero, contar las monedas del cambio y volver hasta su casa por la vereda de siempre, saludando a un vecino aquí y allá, quizás deteniíndose a charlar con alguno, disfrutando de esa caminata, de saber que contó bien las monedas del cambio, que pudo ir a comprar el pan y volver hasta su casa en estos días del coronavirus y la pandemia y el resguardo propio y ajeno, alguien podría decir que se expuso, y otro podría decir que expone a otros, porque podría ser el infectado. Es cierto. Ahora podríamos preguntarnos si se expuso y expone a otros más o menos que cualquiera. Me atrevo a decir que menos. Porque el espacio vital de un anciano es más restringido: tiene menos amigos, su red social llega hasta los límites de su andar, o de su capacidad para manejar un telífono inteligente o una computadora, si es que los tiene; porque quizás sus hijos están lejos y vive solo; quizás sus nietos son grandes y apenas si lo visitan y ahora, con la cuarentena, está más solo y aislado. Y es por estas circunstancias, algunas propias de la vejez y otras de la situación que todos vivimos, que la red social del anciano adquiere más importancia; en ella se sostiene y ese es el espacio de su vida. No es una red social de interacciones a travís de pantallas sino un espacio concreto por donde camina, habla y discute con alguien, se pelea y se conforta, se reconoce y es reconocido, y por sobre todo es un espacio donde despliega su vida de la manera en que desea hacerlo. Eso lo hace sentir vivo. ¿Acaso no merece respeto? En mi humilde opinión, como terapeuta, como mídico y como hijo, afirmo que sí. Y con más de treinta años de trabajo en el área de la salud mental tambiín afirmo que cuidar, ayudar y asistir a una persona es considerar no solo la salud de su cuerpo sino tambiín, y lo subrayo, la vida mental que se articula con ese cuerpo para desplegar su existencia.
Jorge Daniel Moreno
Dr. en Medicina (MP 47993)
Especialista en Psiquiatría y Psicología Mídica
Fuente: infoban.com.ar